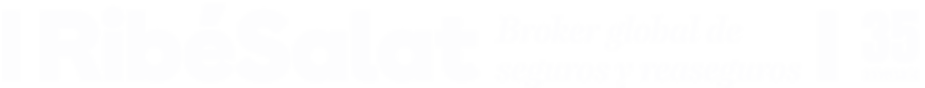Mis padres nunca vinieron a verme jugar al fútbol. Formé parte del primer cadete del E-1 Valencia, que se destrozaba las rodillas en uno de los campos de tierra-piedra del Pont de Fusta y donde acabé jugando de lateral derecho a la fuerza porque el hijo del entrenador siempre era el delantero centro. Ni mis padres ni los de Leo Catalán, Genaro Fragueiro, Isaac o Vela aparecieron nunca por allí. Sólo acudía los de un chico al que llamábamos Pajarito y el de Esteve, un chaval al que el técnico le tomó algo de ojeriza. Un sábado, que un servidor salía de titular, el padre de Esteve cogió a su chico para llevárselo a casa. La razón era que su niño empezaba en el banquillo. Cogí mi camiseta con el 2, me la quité y se la di. Me salté el once del entrenador, me quedé en el banquillo, apacigüé a aquel ogro de padre y el chico jugó. Nunca metí un gol. Pero mi madre todavía recuerda la llamada a casa del presidente del equipo agradeciendo mi gesto. Creo que fue la única vez que mi madre se interesó por mis andanzas futboleras, que estaban hiladas por las tarjetas amarillas que recibía partido sí y partido también.
 Hoy mi hijo juega al fútbol. En un benjamín del Juventud Chiva. El fútbol base vertebra la Comunitat. Por los polideportivos municipales, apoyados en las barras que rodean campos, hay decenas de padres. La mayoría son respetuosos. Bendecidos por el don de la deportividad. Por el respeto al rival. Gente normal que entiende que los que están sobre el verde son niños con el único objetivo de disfrutar. Pero hay una minoría ruidosa que viste el chándal de entrenador. Algunos dirigen al equipo con la cerveza en la mano. Otros premian los goles de sus hijos con euros. He visto a alguno saltar al terreno de juego a abrazar al niño tras machacar a un equipo rival 18-0. Ufanos de la machada. Gente que aspira a salir de pobres gracias a los goles de sus hijos. El fútbol base es un nido de pájaros en la cabeza. Un desahogo para muchos reprimidos. Que nutren su sinrazón de insultos sin caer en los menores. Con actitudes bárbaras. Afortunadamente es una minoría muy minoritaria entre el colectivo de padres, aunque suficiente para amargarte un sábado por la mañana.
Hoy mi hijo juega al fútbol. En un benjamín del Juventud Chiva. El fútbol base vertebra la Comunitat. Por los polideportivos municipales, apoyados en las barras que rodean campos, hay decenas de padres. La mayoría son respetuosos. Bendecidos por el don de la deportividad. Por el respeto al rival. Gente normal que entiende que los que están sobre el verde son niños con el único objetivo de disfrutar. Pero hay una minoría ruidosa que viste el chándal de entrenador. Algunos dirigen al equipo con la cerveza en la mano. Otros premian los goles de sus hijos con euros. He visto a alguno saltar al terreno de juego a abrazar al niño tras machacar a un equipo rival 18-0. Ufanos de la machada. Gente que aspira a salir de pobres gracias a los goles de sus hijos. El fútbol base es un nido de pájaros en la cabeza. Un desahogo para muchos reprimidos. Que nutren su sinrazón de insultos sin caer en los menores. Con actitudes bárbaras. Afortunadamente es una minoría muy minoritaria entre el colectivo de padres, aunque suficiente para amargarte un sábado por la mañana.
En el E-1 Valencia jugaba con nosotros un chico argentino. Se llamaba Sevi. Como no podía tener ficha, disfrutaba de prestado. Un día, en el río, ante el Juventud Manisense, los padres de Esteve y Pajarito -sus hijos eran suplentes- comenzaron a chivarle al árbitro a gritos que el 9 jugaba con ficha falsa. Suspendió el partido y nos dejaron sin diversión. Un palo, aunque al final los que más avergonzados salieron el campo fueron sus propios hijos. Señores padres, dejen jugar a los niños.
Autor: Héctor Esteban
Publicado en ‘Las Provincias’